1. Hechizo
Fetiche proviene del francés fétiche, palabra que, a su vez, se deriva del portugués feitiço, “hechizo”: objeto encantado, embrujo. La voz lusitana aparece ya en textos del siglo XIII, y su uso se consolida en el siglo XIV. También en el portugués medieval, feitiço estaba vinculada a la idea de algo imposible de explicar por causas naturales, por lo que se atribuía a la intervención de algún demonio, la magia, la taumaturgia.
Por su lado, la voz portuguesa feitiço procede del latín facticius, que quiere decir “artificial” o “hecho por el hombre”, y tiene su origen en la palabra latina facticius, la cual surge de facere, “hacer” o “crear”, y del sufijo -icius, empleado para formar adjetivos que indican relación o pertenencia. Así que facticius expresa “hecho”, “fabricado”, algo que no surgió naturalmente, sino que fue producido por el trabajo humano. Todo fetiche es hechizo, cultural.
En la Antigua Roma, facticius calificaba algo como facticio, en oposición a lo que es espontáneo o natural. Los literatos latinos usaban el término para designar objetos, situaciones o cualidades que se consideraban fabricados o incluso postizos o fingidos. Ejemplo: Cicerón utilizó facticius para hablar de leyes “hechas” por el hombre; en De Legibus, contrapone las leyes facticias a las leyes naturales. Séneca empleaba facticius para hablar de emociones o actitudes no genuinas, impostadas. Así, en la Epístola 115 a Lucilio, critica el uso de un lenguaje demasiado elaborado y pulido, sin autenticidad. Luego, facticius tenía un sentido tanto descriptivo como valorativo. Todo fetiche es postizo.
2. Ficción
Aunque designan cosas distintas, fetiche —un objeto cargado de algún tipo de cualidad simbólica— y ficción —una narración inventada— se remontan a una raíz común. Fetiche, decíamos, proviene del portugués feitiço, derivado del latín facticius, “artificial”, que a su vez surge de facere, “hacer”. Por su parte, ficción procede del latín fictio, de fingere, “formar”, “modelar”. El verbo fingere desciende de la raíz indoeuropea dheigh-, que significa “amasar”, “dar forma”, y ahí está la conexión: se trata de la misma raíz de la que se deriva facere. Es muy probable que entre los primeros objetos fabricados por el ser humano debamos contar las piezas de barro. Ambas palabras se refieren a la experiencia de modelar o crear algo no natural: el fetiche como objeto creado al que se le atribuye determinado poder, la ficción como relato que entresaca determinados hilos de la enmarañada madeja del devenir para tramar historias. En el fondo, ambas, fetiche y ficción, expresan lo imaginado operando sobre lo real. Fetiche y ficción exhiben cómo lo que inventamos puede volverse más real que lo que simplemente es, y que la acción humana de fabricar necesariamente crea sentido: hacer es significar. Todo fetiche significa.
%2016.14.17.png)
3. Fetichismo
El concepto fetichismo fue acuñado por un aristócrata francés —conde de Tournay, barón de Montfalcon, y señor de Pregny y Chambésy, de Vezin y de Prévessin—, Charles de Brosses. Ilustrado multifacético, fue autor de algunas entradas de la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert —Langues, Musique, Etymologique—, creó el topónimo Polinesia para designar el conjunto de archipiélagos del Pacífico, emprendió expediciones geológicas en el Vesubio, paleontológicas —descubrió fósiles de ostras en los Alpes, hallazgo que le sirvió para argumentar que en el pasado los mares habían cubierto montañas— y arqueológicas —exploró las ruinas de Herculano—, tradujo textos del historiador romano Salustio, entabló amistad con Vivaldi y enemistad con Voltaire… En 1760, Charles de Brosses publicó Du culte des dieux fétiches, ensayo en el que construyó el término fetichismo para dar cuenta de lo que consideraba la forma religiosa más primitiva: rituales centrados en la veneración de objetos imbuidos de poder espiritual, una práctica que observó en algunos pueblos africanos —su estudio se refiere a una región subsahariana, a la que él llama Nigritie—.

Por supuesto, antes de que de Brosses conceptualizara el fetichismo, el término fétiche ya estaba presente en el francés: al menos desde principios del siglo XVII era empleado por viajeros y misioneros para describir objetos considerados sobrenaturales o encantados. François Pyrard de Laval, por ejemplo, en su relato Voyage de Pyrard de Laval aux Indes Orientales (1610), cuenta que los africanos “... adorent aussi des idoles qu'ils appellent fétiches...” En suma, si bien, desde principios del siglo XVII, el sustantivo fétiche era de uso común entre los europeos, el concepto fétichisme es una creación de Charles de Brosses.
4. Idólatras
En portugués arcaico, feito y feitiço se referían algo fabricado, con énfasis en lo ilusorio. Cuando surgió la palabra francesa fétiche, tomó esta última connotación, para referirse a un objeto dotado de poderes que excedían su propia naturaleza, es decir, sobrenaturales o mágicos, y se empleó especialmente en el contexto de las culturas africanas que los europeos conocieron desde los albores de la época colonialista. Así, fétiche nombraba objetos como talismanes, amuletos o ídolos a los que se atribuían propiedades de protección, influencia espiritual, hechicería… No es extraño pues que la primera vez que aparece la palabra fetiche en un diccionario de nuestro idioma, en 1787 en el Diccionario castellano de Esteban de Terreros y Pando (tomo III, p. 147), haya sido con una sola acepción:
FETICHE. s. m. Ídolo de los negros. Fr. Fétiche. Lat. Idolum nigritarum. It. Feticcio.
Esta definición expresa a las claras la postura colonial eurocéntrica del siglo XVIII. Casi un cuarto de milenio después, el significado de fetiche no ha variado gran cosa; en la edición más reciente del Diccionario de la lengua española de la RAE se define así: “Ídolo u objeto de culto al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos”. Consecuentemente, como sinónimos apunta: talismán, amuleto, mascota, tótem, filacteria, ídolo.
Pero un fetiche, lejos de ser un objeto exótico, cosa de “pueblos primitivos”, paganos e idólatras, expone una verdad más amplia: todo aquello que fabricamos adquiere un cierto poder. Lo hecho por el hombre no es sólo artificial, es simbólico, hechizo y hechizante. En el fetiche, lo imaginario se ancla en lo material. Todo fetiche es hechizo, y todo hechizo, trabajo humano disfrazado.
5. Mercancía
En realidad, ningún pueblo primitivo vivió, como nosotros en la actualidad, ni con tantos fetiches ni tan sometidos a ellos. ¿Por qué lo digo?
Primero, cito el íncipit de El capital (1867): “La riqueza de las sociedades en que impera el modo de producción capitalista aparece como ‘una enorme colección de mercancías’…” En el segundo párrafo, Marx ataja una discusión boba: una mercancía es un objeto que se halla en la realidad concreta, una cosa que, dadas sus propiedades, satisface necesidades de la gente. “La naturaleza de esas necesidades, bien provengan del estómago o de la fantasía, no cambia en nada el asunto”.
%2016.41.54.png)
Enseguida, recordemos que Marx —también en el capítulo inicial del primer tomo de El capital— advierte que una mercancía es “un objeto muy complicado, lleno de sutilezas metafísicas y teológicas”. El carácter oculto de toda mercancía consiste “en que refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos mismos del trabajo”, esto es, “… es la relación social determinada de los mismos hombres la que adopta [en la mercancía] la forma fantasmagórica de una relación entre las cosas”. La mercancía es una gran ilusión capitalista. Se presenta como cosa dada, aunque en realidad es relación social, histórica, cargada de pensamiento, de sudor y trabajo humano. No muestra ese linaje, lo oculta. Las relaciones entre personas se presentan como relaciones entre cosas, ocultando la explotación y haciendo que el sistema parezca natural. Una silla, un iPhone, un trapo, un automóvil, un libro aparecen no como lo que son —el resultado de un proceso laboral específico, mediado por relaciones de producción determinadas—, sino como algo valioso por sí mismo. “Las relaciones sociales entre los trabajos de los productores aparecen como relaciones sociales entre los productos del trabajo”. Por ello, Marx sostiene que la mercancía en el sistema capitalista adquiere un carácter esencialmente fetichista. Así como en las religiones —ojo, primitivas y actuales— se da por sentado que ciertos objetos tienen propiedades sobrenaturales, en el capitalismo todas las mercancías circulan en el mercado con una especie de valor autónomo, como si este emanara de ellas por sí mismo. No puede ser de otra manera: el trabajo humano dota a la cosa de sentido.
6. Desmentida
Si bien no desarrolló una teoría específica sobre el fetichismo como entidad clínica independiente, Richard von Krafft-Ebing en su libro pionero Psychopathia Sexualis (1886) incluyó el fetichismo como una parafilia. Mencionó algunas conductas, como la fascinación por prendas íntimas, como síntomas aislados dentro de categorías más amplias como la parastesia sexual o las perversiones. Con todo, en su ensayo “Le fétichisme dans l'amour” —Revue Philosophique, 1887—, el psicólogo francés Alfred Binet fue quien se encargó de trasladar plenamente el término fetiche al campo de la psicosexualidad. Binet describió casos de excitación sexual asociada a objetos específicos —un zapato, una prenda de vestir—; fue el primero en definir el fetichismo sexual como un fenómeno psicológico autónomo, con un mecanismo causal —una asociación accidental durante experiencias eróticas tempranas—, con lo que sistematizó el concepto y lo separó de otras perversiones.
%2016.47.02.png)
Sigmund Freud retoma el término y lo integra a su teoría del inconsciente y de la sexualidad infantil. En 1905 —Tres ensayos sobre teoría sexual— se refiere por primera vez el fetichismo como una variante de la pulsión sexual que surge en la infancia, vinculada a una impresión persistente. Dos años después, en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, aunque no se centra en el fetichismo, incluye apuntes sobre formaciones sustitutivas simbólicas en la sexualidad. Es en Fetichismo, de 1927, que desarrolla su análisis más sistemático y amplio sobre el tema, en el que establece que el fetiche funciona como sustituto del pene materno ausente, como mecanismo defensivo frente a la castración. Finalmente, en uno de sus últimos textos, La escisión del yo en el proceso de defensa (1938), liga el fetiche con un concepto clave para entender la condición humana, la desmentida (Verleugnung), que no es negación inconsciente, sino un rechazo consciente de la realidad que coexiste con su reconocimiento inconsciente, generando una división estructural en el yo. Freud explica que el fetichismo surge como compromiso psíquico para evitar el conflicto entre el deseo y la realidad, necesariamente traumática. La escisión del yo surge como mecanismo de defensa ante este conflicto. En el caso del niño sorprendido masturbándose y amenazado con castración, su yo responde con una solución paradójica: desmiente la realidad objetiva creando un fetiche que “niega” simbólicamente la falta de pene femenino —permitiéndole continuar la satisfacción pulsional—, mientras reconoce simultáneamente el peligro, manifestando angustia ante el padre —regresada a miedo arcaico— y algunos síntomas somáticos. Esta doble operación fractura permanentemente el yo: el fetiche preserva la ilusión de integridad genital, pero la angustia y los síntomas delatan la aceptación inconsciente de la amenaza. Así, el fetichismo revela un fallo en la síntesis yoica, donde la desmentida y el reconocimiento coexisten como verdades escindidas, demostrando que el yo, a costillas de su unidad misma, puede operar con contradicciones irreconciliables: aceptar y rechazar la realidad.
Síntoma de humanidad
El fetiche, en su travesía semántica desde el facticius latino hasta la Verleugnung freudiana, desvela una paradoja humana: fabricar es significar, y al mismo tiempo velar el origen de ese significado. Al igual que cualquier objeto culturalmente investido —el talismán, el iPhone o el sustituto psíquico del pene—, el fetiche, como el mundo, encarna nuestra pulsión por anclar lo intangible en lo material: el hechizo que transforma barro en símbolo, la ficción que teje relatos en el caos, la mercancía que enmascara relaciones sociales bajo un aura autónoma. En esta tensión entre imaginación y realidad fracturada, el fetiche se erige no como anomalía, sino como espejo de la condición humana: somos seres que modelan su verdad en arcilla, y luego confunden la arcilla con la verdad.









%2018.08.43.png)
%2016.46.09.png)
%2015.36.19.png)
%2016.14.17.png)

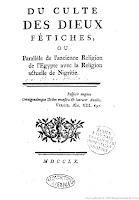
%2015.32.40.png)
%2016.41.54.png)
%2016.47.02.png)
%2015.20.10.png)